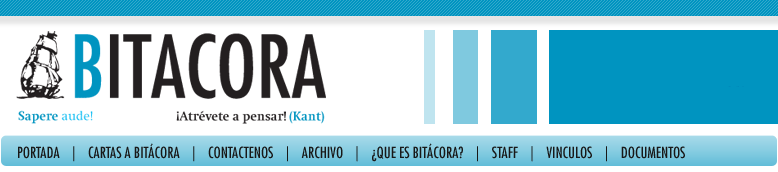30.12.24
La(s) identidad(es) del historiador. Discurso de investidura doctor honoris causa de Enzo Traverso (I)

Por Enzo Traverso, Pere Ysàs, Francisco Morente Valero (*)
Reproducimos a continuación los discursos que se pronunciaron en la ceremonia de investidura del intelectual Enzo Traverso como doctor honoris causa de la Universitat Autónoma de Barcelona.
El pasado 26 de noviembre de 2024, y que han sido publicados en papel por las ediciones de la misma universidad.
Se reproducen aquí, por tanto, la presentación del profesor Traverso a cargo de los profesores de historia Pere Ysàs y Francisco Morente; y, finalmente, el propio discurso de Traverso. Desde la revista Sin Permiso agradecemos tanto a los autores como a las autoridades académicas su amabilidad en facilitarnos los textos. En pocas ocasiones asistimos al reconocimiento institucional de un intelectual de filiación marxista, sirva esta publicación para difundir un merecido reconocimiento. SP
Presentación de Enzo Traverso
Pere Ysàs i Solanes y Francisco Morente Valero
Rector Magnífico de la UAB,
Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Presidenta del Consejo Social,
Autoridades académicas,
Miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores,
El 1 de febrero de este año el Consejo de Departamento de Historia Moderna y Contemporánea aprobó proponer a la Facultad de Filosofía y Letras la presentación de la candidatura de Enzo Traverso al doctorado honoris causa en nuestra universidad. El 14 de febrero la Junta Permanente de la Facultad aprobó la propuesta y el 12 de marzo el Consejo de Gobierno de la UAB, con la mayoría cualificada exigida, acordó el nombramiento del profesor Traverso como doctor honoris causa de la UAB.
Para el profesor Francisco Morente y para mí, es un honor presentar en este claustro extraordinario al doctor Enzo Traverso.
Enzo Traverso nació en Gavi, en el Piamonte, en el año 1957, en una familia que él mismo ha descrito como típica de la Italia de la época, con un padre comunista y una madre católica-progresista. Se graduó en Historia en la Universidad de Génova y obtuvo el doctorado en l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París en el año 1989, con una tesis dirigida por Michael Löwy. En la misma École y en la Universidad Paris 8 Vincennes-Saint Denis comenzó su actividad docente y continuó la investigadora. Desde 1995 hasta 2012 fue profesor de la Université de Picardie Jules Verne en Amiens, y desde 2013 es titular de la cátedra Susan & Barton Winokur d'Humanitats en la Cornell University, en Ithaca, Nueva York.
Ha sido profesor visitante en numerosas universidades de Europa y América del Norte y del Sur, como la Université Libre de Bruxelles, la Freie Universität Berlin, la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad Nacional de La Plata, y ha impartido cursos, seminarios y conferencias en muchas otras.
Conviene destacar en este punto la relación que Enzo Traverso tiene establecida con investigadores y grupos de investigación del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la UAB desde hace muchos años. La primera participación de Traverso en una actividad organizada por un investigador de nuestro departamento se remonta al año 2003; los contactos se intensificaron des de 2006 con colaboraciones puntuales, intercambio de libros y encuentros académicos, especialmente en el marco de congresos internacionales. En este aspecto, es menester destacar muy especialmente su papel en el congreso internacional 1939. L'Any de les Catàstrofes que, organizado entre otras instituciones por el Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID), de la UAB -hoy Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID)- tuvo lugar el mes de abril de 2009, y en el que Traverso pronunció la conferencia inaugural, que trató sobre el año 1939 como momentum de la guerra civil europea, un tema que ha estado muy presente en su reflexión historiográfica, como se verá más adelante. La participación en seminarios y el estrecho contacto con investigadores del Departamento ha sido frecuente desde entonces.
Enzo Traverso es uno de los historiadores sobre el mundo contemporáneo más destacados y con más proyección internacional. Sus trabajos han tenido un gran impacto y se han convertido en referencias indispensables en la historiografía contemporánea. Se ha especializado particularmente, aunque no exclusivamente, en la historia intelectual, cultural y política del siglo XX, y ha estudiado cuestiones particularmente relevantes para entender la Europa del siglo pasado y, por tanto, también la Europa actual. Y lo ha hecho desde el oficio de historiador pero en diálogo constante con otras disciplinas, tanto de las ciencias sociales -la sociología y la ciencia política, sobre todo- como de las humanidades, muy especialmente con la filosofía.
Enzo Traverso es autor de más de doscientas publicaciones en forma de libros, capítulos en obras colectivas y artículos en revistas académicas y culturales. Sus libros han sido traducidos a una quincena de lengua, como por ejemplo el castellano y también el catalán.
Por las temáticas tratadas, el profesor Traverso ha tenido y tiene un papel muy importante no solo en los debates historiográficos sino también en los debates culturales y políticos, y siempre ha manifestado una clara voluntad de participar en las conversaciones públicas, contribuyendo a estas en el marco de instituciones culturales de diversa naturaleza, así como en los medios de comunicación.
Enzo Traverso es un historiado y un intelectual comprometido; comprometido con el conocimiento y con los mejores valores del mundo contemporáneo, como son los de la libertad, la igualdad y la justicia. Un ejemplo particularmente significativo de su concepción del papel del historiador más allá de la academia es su último libro, titulado Gaza ante la historia[1], publicado hace unos meses. Se trata de una obra breve pero extraordinariamente clarificadora, escrita en un lenguaje asequible para cualquier lector culto. No pretende en este libro hacer una explicación completa de la historia de Palestina en los últimos ochenta años, sino formular una serie de agudas consideraciones sobre la mirada al conflicto y sobre las actitudes predominantes en los grandes medios de comunicación y en las direcciones políticas del mundo occidental, por cierto, cada vez más alejadas de las del Sur Global.
En primer lugar, se plantea quiénes son los ejecutores y quiénes las víctimas en la situación iniciada el 7 de octubre de 2023, pero en la que hace falta considerar su genealogía. El ataque de Hamás del 7 de octubre, dice Traverso, fue atroz, pero no fue "un estallido repentino de odio", sino "una tragedia metódicamente preparada por aquellos que hoy querrían disfrazarse de víctimas". Plantea también claramente la cuestión del antisemitismo y del antisionismo. Hoy, el antisemitismo, que en el pasado se dirigía contra los judíos, se ha convertido, afirma Traverso, en un "antisemitismo imaginario" que sirve para criminalizar las críticas al Estado de Israel, con paradojas como que los antisemitas de ayer son los que hoy denuncian el antisionismo como una forma de antisemitismo. Por otro lado, no esquivas cuestiones espinosas y a menudo incómodas, como la utilización de conceptos como resistencia o terrorismo, pero lo hace con una mirada larga a la historia del siglo XX y a episodios de gran violencia. Una última cuestión sobre la que Traverso ha manifestado una particular preocupación: la destrucción de la memoria del Holocausto y todo lo que ha implicado en la consciencia contemporánea sobre el genocidio, como consecuencia de la destrucción de Gaza, de Palestina, asociando la estrella de David no a un símbolo inequívoco de la Shoá sino al emblema del ejército que ya ha causado más de 42.000 víctimas mortales en Gaza, centenares en Cisjordania y más de 5.000 en el Líbano, la mayoría civiles, y que ha destruido sistemáticamente casas, hospitales, escuelas, centros de refugiados y un largo etcétera.
La relación entre memoria y historia y los problemas teóricos y metodológicos del oficio del historiador han ocupado también la atención de Enzo Traverso. Citaremos tan solo dos libros, Le passé, mode d'emploi. Histoire, mémoire, politique[2], publicado en 2005, y Passés singuliers. Le «je» dans l'écriture de l'histoire[3], de 2020. Sobre la problemática relación entre historia y memoria ha planteado cuestiones esenciales en este debate, como la subjetividad de la memoria, la cientificidad de la historia, el papel de los testimonios como fuente o la posibilidad de reconstruir rigurosa y objetivamente un pasado vivido intensamente como actor, protagonista u observador. No menos influyentes han sido sus reflexiones teóricas y metodológicas sobre el mismo oficio de historiador. La historia, recuerda Traverso, siempre se escribe desde el presente, desde la distancia crítica necesaria para investigar el pasado. Y las preguntas que se hacen sobre el pasado salen del presente, son demandas de conocimiento que surgen del presente. Por eso, afirma, no se puede obviar que la historia nunca es políticamente neutral. Traverso afirma que el historiador, y los intelectuales en general, tienen compromisos, tienen valores que orientan su mirada, compatibles con la independencia, y obviamente, con el rigor.
Una aportación muy relevante de Enzo Traverso es la relacionada con una de las grandes cuestiones del siglo XX: el totalitarismo. En 2001 publicó el volumen Le totalitarisme. Le xxe siècle en débat[4]. Son pocas las palabras en el léxico actual, afirma, dotadas de un campo semántico tan vasto, usadas de una manera a menudo indiscriminada y, por ello, ambigua. Totalitarismo indica un hecho -las dictaduras totalitarias como realidades históricas-, un concepto -el Estado totalitario como una forma de poder inédita e inclasificable dentro de las tipologías elaboradas por el pensamiento político clásico- y una teoría -un modelo de dominio que se define fijando los elementos comunes a los diversos regímenes totalitarios, después de haber procedido a compararlos-. A partir de este planteamiento, Traverso construye el itinerario del concepto y de las teorías, del debate que suscitaron, así como la elaboración de una interpretación histórica.
En otro texto también muy clarificador, Traverso nos dice que el totalitarismo es un concepto pertinente en la teoría y en la filosofía política, que intentan comprender la naturaleza de los regímenes políticos, clasificarlos y elaborar su tipología. Pero la pertinencia del concepto está limitada para los historiadores, que estudian no solo la naturaleza y la forma de un régimen, sino también sus orígenes, la genealogía, su desarrollo, su evolución y su desaparición, es decir, intentan interpretar históricamente un fenómeno político. Así, frente a la identificación entre fascismo y comunismo como dos expresiones de un mismo fenómeno totalitario, utilizada intensamente aunque no exclusivamente en los años de la Guerra Fría, Traverso afirma que el análisis histórico riguroso no puede minimizar que, a pesar de compartir algunos rasgos similares, el nazismo y el estalinismo defendían visiones del mundo completamente antinómicas.
Las revoluciones en el mundo contemporáneo han sido otro de los campos de investigación del profesor Traverso. En 2021 publicó el libro Revolución[5]. En este denso estudio, define la revolución como una ruptura social y política, como un cambio radical fruto de una acción colectiva de las clases subalternas y, al mismo tiempo, como un horizonte de esperanza. Y tiene en cuenta una larga secuencia, desde la Francia de 1789 hasta la Nicaragua de 1979, pasando por la Rusia de 1917, la China de 1949 y la Cuba de 1959, entre otras. Las revoluciones, afirma, necesitan una comprensión crítica, no un juicio moral, una idealización ingenua o una condena intransigente. Traverso considera que es necesario distinguir y articular diferentes temporalidades; por un lado, la revolución es un acontecimiento: los oprimidos descubren su fuerza, su capacidad para convertirse en sujeto histórico y para transformar el mundo. Las revoluciones son "fábricas de utopías", dice Traverso. Por otro lado, la revolución tiene una dimensión temporal, es un proceso y, o bien es vencida por la contrarrevolución, o bien construye un nuevo poder, con sus jerarquías y formas de dominación que muchas veces contradicen e incluso destruyen las ilusiones y las esperanzas de la revolución como acontecimiento. La revolución tiene otra dimensión temporal: la revolución como memoria, presente en una memoria compartida, o bien olvidada en el inconsciente de movimientos colectivos.
Estudiar las revoluciones implica analizar sus causas, pero para Traverso las revoluciones las trascienden, de modo que no se pueden interpretar como resultado de una causalidad determinista; son momentos históricos en los que la subjetividad de los actores adquiere un papel extraordinariamente importante. En su libro, interpreta las revoluciones de los siglos XIX y XX "mediante el ensamblaje de imágenes dialécticas" y reuniendo los elementos intelectuales y materiales de un pasado revolucionario disperso para volver a articularlos en una composición significativa.
En el año 2017, Enzo Traverso publicó el libro Les nouveaux visages du fascisme[6]. Hoy, cinco años después, el ascenso de la extrema derecha en América del Norte, América del Sur y Europa se ha convertido en una gran preocupación. Traverso también ha participado en el debate sobre este fenómeno, siempre aportando profundidad histórica, comenzando por distinguir las extremas derechas actuales de los fascismos de los años treinta, entonces en un escenario de crisis del capitalismo y bajo el impacto de la revolución bolchevique, que generó en las clases propietarias y en amplios sectores de las clases medias la percepción de una amenaza vital para sus intereses, valores y formas de vida. Para Traverso, una de las diferencias fundamentales entre las extremas derechas actuales y el fascismo clásico es la ausencia de una dimensión revolucionaria o, más exactamente, contrarrevolucionaria, de una teoría subversiva y utópica, de un proyecto de un nuevo orden, de una nueva civilización, de un "hombre nuevo". De forma más acusada que en los años treinta, las extremas derechas actuales son profundamente conservadoras, sus posiciones son altamente defensivas -de las fronteras, de la familia tradicional- y alimentan miedos -a la inmigración, a la globalización. No cuestionan abiertamente la democracia, aunque muchas de sus posturas chocan frontalmente con sus valores definitorios, y aspiran a entrar y crecer dentro de las instituciones para vaciarlas de sus contenidos democráticos desde dentro, dejando solo la apariencia externa. Así, han surgido derivas inequívocamente antidemocráticas que pueden conducir a la evolución hacia nuevas formas de fascismo, algo que Traverso ha denominado «el fascismo del siglo XXI».
Las recientes elecciones al Parlamento Europeo han sido una buena muestra tanto de la preocupación global por la expansión de estas nuevas formas de extrema derecha como de su creciente fortaleza en un gran número de países europeos, en algunos de los cuales, y no precisamente de menor importancia, ya controlan los gobiernos, forman parte como miembros de una coalición o se encuentran a las puertas de acceder a ámbitos importantes del poder ejecutivo. La amenaza, pues, no es banal ni especulativa, sino muy real. En el debate político e ideológico sobre esta cuestión es muy frecuente, como ya se ha indicado anteriormente, volver la mirada atrás, hacia la época de lo que podríamos llamar el "fascismo clásico", es decir, los años veinte, treinta y cuarenta del siglo pasado, como una forma de encontrar referentes, paralelismos y antecedentes de la situación en la que nos encontramos, con la intención, en última instancia, de aprender del pasado para no quedar condenados a repetirlo.
Sin embargo, y más allá de lo atractiva que pueda resultar esta idea, la historia no se repite. Últimamente se ha puesto de moda citar una frase, seguramente apócrifa, atribuida a Mark Twain, que dice: "La historia no se repite, pero a menudo rima". No entraremos ahora a discutir esta cuestión, pero no tenemos ninguna duda de que conocer el pasado es imprescindible para analizar y diagnosticar acertadamente el presente. En coherencia con este planteamiento, Enzo Traverso ha dedicado algunas de sus obras a desentrañar este período, tan cardinal en la historia contemporánea de Europa (y, por lo tanto, dada la centralidad europea en aquel momento histórico, del mundo), que se abre con la Gran Guerra y se cierra con la Segunda Guerra Mundial. Una etapa que, no sin la inevitable polémica historiográfica, un sector de la academia denomina como una «guerra civil europea».
En su libro À feu et à sang. De la guerre civile européenne, 1914-1945[7], publicado en 2007, Traverso ilumina brillantemente no solo el concepto, sino especialmente su sustancia histórica. Este sintagma no es una invención de Traverso, sino que está plenamente asentado desde hace mucho tiempo en la literatura académica, aunque no siempre con un significado unívoco, y su origen puede rastrearse, como él mismo hace en el libro citado, hasta el corazón de la Gran Guerra, en una carta que un soldado alemán -Franz Marc, pintor de profesión- escribió poco antes de morir en suelo francés. Este detalle permite hacerse una idea del contenido cultural y espiritual que incorpora el concepto. El de una lucha entre "hermanos" que, enfrentados por razones de índole material, ideológica y geoestratégica, comparten un mismo marco de ideas, tradiciones y aportaciones culturales y espirituales que se remontan a siglos, si no milenios, en un pasado común.
La lectura que Traverso hace de este período no es, sin embargo, puramente culturalista; al contrario, no deja de lado el análisis de los elementos de fondo que condujeron a una de las etapas más disruptivas de la historia de la humanidad. Y, sobre todo, no idealiza este pasado común, sino que lo problematiza al mostrar las profundas líneas de fractura que recorrían las sociedades europeas de aquellos años y que, en muchos casos, incluso eran anteriores a la brutal ruptura que supuso la Gran Guerra y a la manera en la que se cerró el conflicto armado, con unos tratados de paz (un Diktat para los derrotados) que establecieron las bases de conflictos posteriores, incluido el descomunal precipicio de la Segunda Guerra Mundial. Y, está claro, la revolución. No se puede entender esta larga "guerra civil europea" sin la onda de choque que supuso el triunfo de la primera revolución anticapitalista de la historia y la reacción que provocó, tanto en forma de acción armada directa para revertirla como de rearme ideológico para combatirla a largo plazo. Y aquí emerge con toda su fuerza el fascismo.
Ni mucho menos debe entenderse esta última afirmación como una aprobación de la vieja tesis blanqueadora del fascismo que lo convierte en una simple reacción defensiva frente al bolchevismo, al que se ve como un peligro mucho mayor. Sin la amenaza comunista no habría habido fascismo, sostienen los valedores de esta tesis, o, en todo caso, nos dicen, sus crímenes no habrían sido mayores -más bien al contrario- que los de su némesis. Por descontado, no es esta la interpretación de Traverso ni la de quienes firmamos este texto. La historia es, sobre todo, explicación e interpretación del pasado. Explicar no significa justificar, legitimar, validar o compartir aquello que se está analizando, pero sí exige tener en cuenta en ese análisis todas las variables significativas, incluidas las que puedan gustarnos menos, poco o nada. En este contexto, la Revolución Rusa y sus efectos son una de esas variables. La dinámica entre revolución y contrarrevolución no es la única clave para explicar la guerra civil europea, pero es una de las más importantes para poder entenderla.
Lo que resulta fundamental, en cualquier caso, es tener presente -como ha escrito Traverso en alguna ocasión- que los procesos históricos de fondo no responden a cuestiones estrictamente coyunturales, sin menospreciar la importancia que alguna de estas pueda tener en un momento determinado. Por el contrario, resulta imperativo atender a los procesos de larga duración y, sobre todo, a lo que él denomina "ciclos", períodos de unas pocas décadas en los que se condensan y precipitan, frecuentemente de manera violenta y traumática, tendencias económicas, políticas, militares, sociales, culturales..., y fracturas de todo tipo forjadas durante una larga etapa anterior, lo que da lugar, según sus palabras, a una "mutación histórica". Los treinta años de la guerra civil europea serían un ejemplo paradigmático.
También el fascismo y, dentro de él, el nacionalsocialismo, serían un ejemplo de precipitado histórico de procesos de larga y lenta maduración que emergen con fuerza cuando una coyuntura histórica, como la Gran Guerra y sus consecuencias inmediatas, genera el contexto propicio para que esto ocurra. El fascismo no fue el resultado de una ocurrencia de Benito Mussolini en Italia o de Adolf Hitler en Alemania. No fue algo contingente, que pudo suceder o no. Fue, por el contrario, el fruto de múltiples desarrollos en el terreno económico, social, ideológico, cultural, científico, etc., que se remontan al menos a finales del siglo XIX y que se dieron simultáneamente en muchos países. Que cristalizaran antes o después, y con mayor o menor fortuna, tuvo que ver con la diversidad de las dinámicas nacionales, especialmente en cuanto al impacto de la Gran Guerra y los desajustes de todo tipo que la siguieron.
Esta manera de abordar el pasado es imprescindible para entender, en el sentido de ofrecer una explicación, procesos históricos de gran complejidad y enorme impacto a largo plazo sobre las sociedades que los experimentaron. El ejemplo más relevante en el siglo XX es, sin duda, el exterminio de las comunidades judías de Europa perpetrado por la Alemania nazi y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Frecuentemente, lo que se suele llamar holocaust -término cuyo uso Traverso rechaza por su connotación sacrificial- ha sido interpretado como una especie de fenómeno único en la historia de la humanidad y, en no pocas ocasiones, se ha explicado en términos de patología de la sociedad alemana. No hace falta insistir en que una explicación del nacionalsocialismo en términos de locura colectiva de sus dirigentes, que además fueron capaces de contagiarla a todo un país (y no cualquier país, sino el que estaba a la vanguardia de la ciencia y la cultura en Europa), no lleva muy lejos. Más bien, no lleva a ningún sitio que no sea la exculpación de la sociedad alemana (y de sus cómplices europeos), a la que habría que aplicar, si no el eximente, sí al menos el atenuante de una alienación mental transitoria. El nazismo, por tanto, como un paréntesis en el desarrollo natural de la cultura alemana (y europea) que se habría cerrado una vez derrotado aquel en la guerra, recuperando así el hilo perdido en 1933. Dicho de otro modo: el biologismo racial y el exterminio en masa de los judíos como algo completamente ajeno a la cultura alemana y europea.
Contra esta interpretación, muy extendida en la posguerra y fuertemente impugnada en las décadas posteriores, Enzo Traverso publicó en 2002 un libro esclarecedor, La violence nazie. Une généalogie européenne[8]. El título no puede ser más explícito sobre el mensaje de la obra. Traverso no solo niega que el exterminio de las comunidades judías durante la Segunda Guerra Mundial sea una singularidad alemana, sino que argumenta que este solo se hace inteligible si se atiende al desarrollo de determinadas líneas de pensamiento y acción de la Europa contemporánea, con la Ilustración y la Revolución Francesa como punto de partida. Es importante entender que en el libro no hay ninguna interpretación teleológica. La modernidad no conduce necesariamente a Auschwitz, pero lo que este lugar simboliza en la historia del siglo XX sí era uno de los destinos posibles del proyecto moderno, perfectamente congruente con el desarrollo científico y técnico, la organización científica del trabajo, el colonialismo y sus masacres gigantescas, o la guerra industrializada que habían caracterizado el siglo anterior de la historia europea. Si la Europa contemporánea ha sido representada habitualmente como el resultado del despliegue de la razón y el progreso, Auschwitz nos devuelve su imagen deformada por el espejo de la historia. Nada de lo que condujo al exterminio de los judíos es ajeno al núcleo central de la cultura europea. Todo lo necesario para su desarrollo ya estaba presente cuando Hitler llegó a la cancillería del Reich. El antisemitismo de base racial ni siquiera fue un invento alemán. La eugenesia, que implicaba la esterilización y, eventualmente, la eliminación de vidas humanas para asegurar la supervivencia de las razas consideradas superiores, se extendió por amplias zonas de Europa y América del Norte desde finales del siglo XIX, incluso con legislaciones específicas en Estados Unidos y algunos países del norte de Europa. Los genocidios de pueblos considerados inferiores habían sido una práctica habitual de las potencias coloniales desde al menos mediados del siglo XIX, sin que esto provocara indignación o horror en las conciencias de las poblaciones europeas, y sin que las denuncias de quienes mantenían activadas las alarmas consiguieran llamar la atención más allá de pequeñas minorías con escasa capacidad de incidencia en los asuntos públicos.
En definitiva, el exterminio de los judíos (pero también, no lo olvidemos, del pueblo romaní y de millones de eslavos) no fue el resultado de un Sonderweg, un camino especial y singular de Alemania que la habría apartado de la vía central del desarrollo europeo, este sí orientado hacia la libertad, la democracia y la luz... El progreso no era aquello que había previsto el proyecto ilustrado. Se parecía mucho más, como escribió en 1940 Walter Benjamin en su libro Tesis sobre la filosofía de la historia, basándose en una reflexión sobre la imagen del Angelus Novus que había pintado Paul Klee veinte años antes, al rastro de ruinas y desgracias que la historia dejaba a su paso. Y que -como se pudo comprobar más tarde- culminaba en la entrada de Auschwitz con su cínico y terrible mensaje Arbeit macht frei ("el trabajo libera"), pero también, y esto es algo que gusta recordar menos, en los hongos atómicos que se alzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.
Seguramente hay pocos hechos históricos que agiten más las conciencias y muevan a la reflexión sobre qué somos como sociedad que los genocidios contemporáneos, con el de los judíos de 1939-1945 como eje central, pero, cada vez más, también con los perpetrados contra pueblos extraeuropeos en el marco de la expansión imperialista asociada al capitalismo industrial. También a esta cuestión ha dedicado Enzo Traverso páginas extraordinarias, como las que componen su libro L'Histoire déchirée. Essai sur Auschwitz et les intellectuels[9], publicado en 1997. En una obra a medio camino entre la historia de los intelectuales y la historia de las ideas, como él mismo la sitúa en la frase con la que se inicia la obra, Traverso repasa la diversidad de posiciones que adoptaron los intelectuales europeos ante el genocidio judío, tanto en el momento en que se estaba perpetrando como a lo largo de las décadas siguientes. Por sus páginas desfilan quienes, fascinados por el fascismo, colaboraron -aunque fuera solo con su pluma- en el exterminio; quienes miraron hacia otro lado y quienes lo relativizaron en el contexto de la gran catástrofe humana que fue la Segunda Guerra Mundial. También quienes sobrevivieron y dieron testimonio, los supervivientes; y, finalmente, los pocos que lo vieron venir y que, cuando llegó, lo denunciaron con todas sus fuerzas, aunque con muy poco éxito, todo hay que decirlo; estos últimos, que salvan la dignidad humana, son los que Traverso designa como "los que alertan del incendio".
Esta obra, de lectura obligatoria para conocer el sustrato intelectual y cultural sobre el que se ha construido el mundo de la segunda mitad del siglo XX, es, además y sobre todo, una larga y profunda reflexión sobre la responsabilidad de los intelectuales; sobre su compromiso necesario e insobornable con la verdad y con la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos; sobre el valor necesario para llamar a las cosas por su nombre, para cuestionar el poder y el orden establecido cuando su acción genera desorden, miseria y dolor; para alertar del incendio incluso antes de que se encienda la llama.
Enzo Traverso no solo teoriza sobre todo esto, sino que, como ya hemos dicho anteriormente, lo traslada a la práctica académica y al compromiso público. Su valiente denuncia del genocidio que se está perpetrando en Gaza, en directo y a la vista de toda la población mundial, sin disimulo ni vergüenza, y con unas complicidades que abruman, es una buena prueba de su compromiso con la verdad y la justicia, como ciudadano y como intelectual.
Por todas estas razones, tenemos el placer, el honor y el privilegio de solicitar al Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Barcelona que se otorgue el grado de doctor honoris causa al profesor Enzo Traverso.